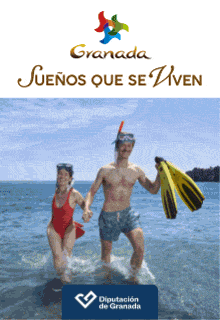En rebeldía. Apuntes acerca de los desertores granadinos del ejército franquista entre 1936 y 1945 (I)

Algunas consideraciones previas
Durante la Guerra Civil uno de los delitos más repetidos, que ocasionaron la apertura de miles de causas, en uno y otro bando, fue el de Deserción. No exageramos: sólo de naturales o vecinos de la provincia de Granada que desertaron del bando franquista llevamos recopilados hasta ahora 475 casos, con nombres y apellidos. Procedentes del Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla, digitalizados por la Universidad de Córdoba, hemos podido estudiar cerca de 200 expedientes de deserción que reunió la Auditoría de Guerra de la II División, y también en el Archivo de la Chancillería existe una cantidad similar en los testimonios de sentencia que se guardan de las causas militares, necesarios para incoar expedientes de responsabilidades políticas, tanto los correspondientes al delito especifico de “Deserción” como aquellos de otro tipo que incluyen entre sus cargos la deserción del procesado, a los que hay que sumar los que tanto nosotros como el investigador Hidalgo Cámara tenemos en nuestra base de datos compartida; todas estas fuentes nos permiten comprobar la afirmación inicial y también conocer cómo se desarrollaban las instrucciones.
El delito con el que se incoaba la causa no siempre era el de “Deserción”, sino que éste era uno de los cargos que se incluía dentro de los variados tipos de delito relacionados con la “Rebelión” (Adhesión, Auxilio, Proposición, Incitación, etc.) o incluso en el de “Traición”, y en muchos casos no los hemos añadido por no poderlos confirmar
No son datos completos. No pueden serlo. Tenemos duda de unos cuantos que podrían aparecer y por ahora no lo hacen y somos conscientes de que no están todos. Habría que revisar los archivos militares de manera exhaustiva, pues desconocemos lo que ocurrió con la mayoría de los soldados granadinos que estaban haciendo el servicio militar fuera de su provincia cuando les sorprendió la guerra. Quiere decir que lo que presentamos es una muestra, amplia, pero muestra, al fin y al cabo, de un fenómeno que debió ser mayor. Para comprender la dificultad de ver la amplitud del fenómeno, hay que avanzar que, además, no todas las acusaciones de deserciones se sustanciaron en evasiones a la zona enemiga. Unas cuantas, como veremos, consistieron en cambios voluntarios y no reglamentarios a otras unidades del ejército franquista y se solventaron con sobreseimientos, absoluciones o penas simbólicas de días por no seguir las ordenanzas de manera adecuada y, muchas, quedaron como simples expedientes o como las denominadas faltas graves, es decir no se elevaron a Causas a procesar en Consejo de Guerra. Además, como veremos en las siguientes páginas, el delito con el que se incoaba la causa no siempre era el de “Deserción”, sino que éste era uno de los cargos que se incluía dentro de los variados tipos de delito relacionados con la “Rebelión” (Adhesión, Auxilio, Proposición, Incitación, etc.) o incluso en el de “Traición”, y en muchos casos no los hemos añadido por no poderlos confirmar.
La sublevación militar determinó que un territorio extenso en torno a la capital quedara aislado durante unos meses, hasta la primavera de 1937, del resto de la provincia y de Andalucía. por lo que el paso a las cercanas líneas enemigas era más fácil y suponemos que también más frecuente
Tampoco creemos que estos datos sean extrapolables a otras provincias españolas. Se dieron unas circunstancias peculiares en la provincia de Granada que ayudan a explicar la cifra tan elevada que hasta hoy llevamos. La sublevación militar determinó que un territorio extenso en torno a la capital quedara aislado durante unos meses, hasta la primavera de 1937, del resto de la provincia y de Andalucía. por lo que el paso a las cercanas líneas enemigas era más fácil y suponemos que también más frecuente. A partir de mayo de 1937, la situación empieza a cambiar favorablemente para los sublevados (toma de la costa, unión con la zona de Sevilla) y, como veremos, las deserciones inician un descenso que ya es inevitable. Esa isla metropolitana contaba, además, antes del 18 de julio del 36, con una importante presencia y gran fuerza de las organizaciones obreras, en especial de la CNT en la capital y de la UGT en los pueblos de alrededor. Por eso entra dentro de la lógica que, enrolados en las grandes unidades militares con sede en la capital (el Regimiento de Infantería Lepanto nº 5[1] y el Regimiento de Artillería Ligera nº 4, por encima de todas), muchos reclutas forzosos pertenecientes a organizaciones de la izquierda o familiares de izquierdistas reconocidos o con parentela al otro lado de las líneas enemigas, tan cercanas, decidieran traspasarlas y desertar.
El delito de deserción
Para ser acusado alguien de “deserción” se debía encontrar en estado militar, es decir, integrado en una unidad, cumpliendo el servicio militar o llamado por su reemplazo, en este último caso siempre que no estuviera autorizado o no perteneciera a cajas de reclutas en zona “ocupada”. La huida de empleados en acuartelamientos o al servicio del Ejército (en las cantinas, de cocineros, de trabajadores especializados…) no entraba, por tanto, dentro de esta consideración. Podría ocurrir que la huida del procesado se produjera ante el temor de ser movilizado por las fuerzas nacionales o cuando eran llamados los reemplazos, son los delitos tipificados como falta de incorporación a filas o prófugos (en el Boletín Oficial Provincial aparecen aquellos a los que se les abría expediente de no incorporación y se anunciaban las llamadas de los Ayuntamientos a los “mozos de ignorado paradero, padres, tutores, parientes, etcétera” para que comparecieran en 10 días, “y si no concurren serán declarados prófugos”, unos y otros, los hay a cientos, castigados con arreglo al Código de Justicia Militar). Estos casos y otros (los que aparecen como falta grave o en expedientes de deserción) no los vamos a incluir si no se sustanciaron en causas concretas.
Atenderemos fundamentalmente a aquellos que ya encuadrados en una unidad militar, en una Compañía, en un Batallón, en un Regimiento concreto, abandonaron sus filas para dirigirse al bando enemigo o para escapar de la guerra de la manera que fuese. Y, entre estos, a los que se les abrió una Causa a sustanciar en un Consejo de Guerra y no quedó en un mero expediente
Las diferencias son a veces difíciles de ver, no se hacen distinciones. Por ejemplo, Cristóbal García Lorca, de Montefrío, huyó de su pueblo cuando entraron en él los “nacionales”, en noviembre de 1936, y fue detenido en Úbeda por deserción el 16 de agosto de 1938 (pares.mcu.es), luego tras la guerra fue procesado (Causa 45.091/39) por el delito de “Auxilio a la Rebelión” del que fue absuelto ese mismo año de 1939. Lucas García Campoy, que vivía en Cúllar fue movilizado en febrero de 1937, se ocultó en la sierra y fue detenido como desertor, pasando a Prisiones Militares (Causa 50.400/39). Nosotros atenderemos fundamentalmente a aquellos que ya encuadrados en una unidad militar, en una Compañía, en un Batallón, en un Regimiento concreto, abandonaron sus filas para dirigirse al bando enemigo o para escapar de la guerra de la manera que fuese. Y, entre estos, a los que se les abrió una Causa a sustanciar en un Consejo de Guerra y no quedó en un mero expediente.
Los que lo hicieron al revés, es decir, los que se pasaron al “bando nacional” después “de haber servido en las filas rojas”, no son objeto de este artículo, pero ya advertimos que eran tratados con precaución: permanecían en prisión atenuada o libertad provisional hasta que un Consejo de Guerra dictara el “pronunciado” correspondiente (BOE, 8 de julio de 1937).
El delito de “Deserción”, según se realizaba, se especificaba como “con o sin armamento” y podía ser en primera línea, “al frente del enemigo”/“frente al enemigo”, o en posiciones no tan destacadas. Se podía acompañar de otros delitos, como, en concreto, el de ”Fraude”, pues el soldado acostumbraba a llevarse consigo armamento, equipo y ropas prestadas por el Gobierno (fusiles, machetes, bombas de mano, cartuchos, cartucheras, cantimploras, trajes caqui, capotes, mantas, correaje, casco…), y también el de “Abandono del servicio” si la deserción se llevaba a cabo en pleno cumplimiento de servicios encomendados por la superioridad (guardias, imaginarias, centinelas, vigilancia, etc.).
Se daba parte si el soldado había faltado a tres listas reglamentarias consecutivas de ordenanza (por ejemplo, dos retretas –el toque militar de descanso nocturno- y una diana –el toque de inicio del servicio diario-), es decir, si no daba señales de vida en 24 horas
Se daba parte si el soldado había faltado a tres listas reglamentarias consecutivas de ordenanza (por ejemplo, dos retretas –el toque militar de descanso nocturno- y una diana –el toque de inicio del servicio diario-), es decir, si no daba señales de vida en 24 horas. Los soldados utilizaban variedad de estratagemas para marcharse: disfrutando de un permiso, aprovechando la hora del paseo, visita a familiares, acudir al Hospital, servicios que suponían desplazamientos – “y haciendo como que marchaba por leña”, leemos en una ocasión, a por agua en otras-, ayuda de conocidos, distracción de compañeros y jefes, cercanía de las líneas enemigas, malas condiciones metereológicas que impedían la visibilidad, incluso la realización de un cursillo de ascenso, como hizo el lojeño Manuel Sánchez Ponce (“el 1 de enero de 1937 ostentaba el empleo de Cabo y pertenecía a la 4ª Compañía del Segundo Batallón del Regimiento de Infantería Lepanto número 5. En dicha fecha se encontraba en Granada haciendo unos cursillos para ascenso a Sargento. Se ausentó y por Sierra Elvira pasó al campo rojo sin armas”, Causa 248/37, 6 años y 1 día). Solían seguir trayectos similares: en un caso, en enero de 1937, en el que un par de soldados huyeron desde Chimeneas se especifica: “es de creer que de esta localidad se fueran al sector de Alhama, como así lo vienen haciendo todos cuantos se marchan”.
“Me manifiestan falangistas de servicio en las avanzadillas que desde las enemigas lanzan voces los marxistas encargándoles digan a los familiares del Manuel Única Ocaña [el soldado que había desertado] que no tengan cuidado por su hijo, que se encuentra satisfecho entre ellos, habiendo recibido, añaden, 100 pesetas y un mes de permiso para que se los gaste en Guadix”
Muchas veces la deserción se confirmaba porque se corroboraba desde las cercanas filas enemigas. Así, el Capitán de la Compañía donde estaba encuadrado Antonio Martínez Martínez, de Órgiva, desaparecido cuando realizaba servicio de centinela nocturno, aseguraba que “se encuentra en el campo enemigo por haber oído voces desde las posiciones rojas”, en este caso por si fuera poco había utilizado la vieja artimaña de dejar su manta liada a unas piedras simulando un cuerpo humano (luego regresó tras contar una rocambolesca historia que le supuso el sobreseimiento de su Causa, 2.063/37). En un testimonio de sentencia se cuenta que al “día siguiente de la deserción, el encartado [Manuel Estévez Espinosa] hizo manifestaciones desde una avanzadilla roja invitando a los soldados que guarnecían la mencionada posición a que desertaran porque allí tenían mejor comida y más dinero” (Causa 1.512/40). Eso de pregonar dinero debía ser práctica habitual porque en la instrucción de otra causa (821/37) leemos: “Me manifiestan falangistas de servicio en las avanzadillas que desde las enemigas lanzan voces los marxistas encargándoles digan a los familiares del Manuel Única Ocaña [el soldado que había desertado] que no tengan cuidado por su hijo, que se encuentra satisfecho entre ellos, habiendo recibido, añaden, 100 pesetas y un mes de permiso para que se los gaste en Guadix”.
La cifra de soldados del ejército franquista que, tras desertar, alcanzaron empleos de suboficiales u oficiales en el ejército republicano es muy extensa
En las nuevas filas se llegaba a reconocer el hecho de haber desertado, así nos hemos encontrado con varios casos en los que, a poco de llegar al campo enemigo, el desertor era gratificado con un empleo similar al que tenía en el otro Ejército o incluso ascendido, y se justificaba en la orden con la fórmula, “cuya adhesión y fidelidad al Régimen republicano han quedado bien probadas”. Por poner sólo un ejemplo, eso ocurrió con Enrique Vargas Viana, natural de Bayacas, un anejo de Órgiva, sargento en el Regimiento de Infantería Lepanto nº 5 en el Ejército franquista y reconocido en el Ejército Popular Republicano (EPR), tras haber desertado (Causa 721/36), con ese mismo empleo de Sargento a efectos administrativos de 1 de agosto de 1936 y ascendido al de Teniente de Infantería a efectos administrativos de 1 de abril de 1937, por circular de 13 de mayo de 1937 (Diario Oficial del Ministerio de Defensa, 17 de mayo de 1937, nº 118, p. 381). La cifra de soldados del ejército franquista que, tras desertar, alcanzaron empleos de suboficiales u oficiales en el ejército republicano es muy extensa, como iremos viendo.
a cifra de soldados del ejército franquista que, tras desertar, alcanzaron empleos de suboficiales u oficiales en el ejército republicano es muy extensa
A los acusados de hacer declaraciones o confidencias que promovían a la deserción les caía todo el peso de la jurisdicción militar franquista. Lo comprobó el molinero José Sánchez Porras “Catalán” o “Celemín”, nacido en 1918 en Bayacas, un anejo de Carataunas, que, siendo Cabo del Regimiento de Infantería Lepanto número 5, “en días posteriores a declararse el Estado de Guerra hizo manifestaciones a soldados que prefería la bandera roja a la republicana, que no debían tirar a los obreros, que no debían armar a los fascistas y sí a los obreros y que si viniera a luchar un ejército contra el de aquí se pasaría a él; manifestaciones hechas en el Cuartel, en Plaza Nueva y en el Gobierno Civil, no en plan de arenga, sino confidencialmente. Hechos probados.” Fue condenado a 8 años y 1 día de prisión mayor en Consejo de Guerra celebrado en Granada el 29 de agosto de 1936 (Causa 127/36 AJTM; posteriormente, Porras, ya finalizada la guerra, en 1946, se incorporó a las partidas guerrilleras de “Rabaneo” y “Polopero” y en un tiroteo en la granadina Calle de La Paz perdió la vida el 28 de mayo de 1949).
Las deserciones, por su carácter y peligrosidad, se solían llevar a cabo individualmente, pero unas cuantas fueron culminadas en pareja y otras con más participantes, tres, cuatro, cinco o más
Las deserciones, por su carácter y peligrosidad, se solían llevar a cabo individualmente, pero unas cuantas fueron culminadas en pareja y otras con más participantes, tres, cuatro, cinco o más. La Causa 590/36 cuenta con cinco soldados del Regimiento de Infantería nº 5 implicados, dos de ellos granadinos, Rafael Ruiz Gijón, de la Malahá, y Manuel Huertas Cuesta, de Pulianas, ambos desertaron el 25 de noviembre de 1936 y acabaron en la misma unidad, la 89 Brigada Mixta del EPR, donde los dos alcanzaron el empleo de Teniente de Infantería procedente de Milicias, y, acabada la guerra, siguieron unidos en la suerte pues fueron condenados en la misma causa, la 418/41, por deserción, y condenados a reclusión perpetua, luego conmutada, también para los dos, por la de 20 años. Siete, 7, soldados de Granada y Jaén fueron los encausados en la causa 782/37, que reaparecen luego en la 1.438/37. En la sentencia de Miguel Arco(s) González se escribe que “siendo soldado del Regimiento Lepanto que guarnecía Loja, en el frente de Málaga, el 14 de diciembre de 1936 se pasó al enemigo con fusil y correaje en unión de ocho o nueve soldados de su misma Compañía” (Causa 13.640/39 por el delito de “Traición”).
Se hablaba entonces de connivencia y de enlaces cómplices: José Remacho Jiménez, residente en la calle Santiago de Granada, abandonó su puesto de centinela avanzada en la madrugada del 24 de abril de 1938, llevándose consigo armamento, municiones y equipo, “suponiéndose pasó al enemigo”, se le acusa de tener un carácter “díscolo” y ser amigo de otro soldado acusado de deserción, Claudio Corral Fernández
Se hablaba entonces de connivencia y de enlaces cómplices: José Remacho Jiménez, residente en la calle Santiago de Granada, abandonó su puesto de centinela avanzada en la madrugada del 24 de abril de 1938, llevándose consigo armamento, municiones y equipo, “suponiéndose pasó al enemigo”, se le acusa de tener un carácter “díscolo” y ser amigo de otro soldado acusado de deserción, Claudio Corral Fernández. Habría, dice la instrucción, “alguna inteligencia entre ellos y quizás con elementos residentes en esa capital” (Causa 789/37). Nueve fueron los fugados entre el 14 y el 15 de diciembre de 1936, uno de ellos, Antonio Maza López, “encontrándose una noche durmiendo en una avanzadilla del frente de Loja, fue despertado por un Cabo [Fernando Martínez Lozano, a la sazón] que le ordenó seguirle; y el Cabo se apoderó del fusil y ya afuera de la Chavola (sic) le dijo que se marcharan con los rojos, no teniendo más remedio que seguilo (sic)” (Causas 690/36 y también en el caso de Maza 19.819/36). Todos estos casos múltiples palidecen con lo que ocurrió en el Batallón Pérez del Pulgar: el antiguo anarquista Enrique Ponte Higueras fue destacado, con otros 23 individuos enrolados en dicha milicia, en el Cerro de Jainete, en el sector de Alcalá la Real, “y siendo Comandante en esta posición, previa la seducción llevada a cabo con todos los individuos que estaban a sus órdenes abandonó dicha posición y con el armamento y la fuerza se pasó al enemigo, marchando a Guadix”. Quizás gracias en parte a esa capacidad de convencimiento Ponte fue promovido a Comandante del EPR (causa 46.133/39, reclusión perpetua, conmutada a 20 años y 1 día). Iremos viendo a alguno más de este pelotón tránsfuga.
Algunos en su fuga hicieron muchos kilómetros, como Gabriel Ruiz Ruiz, de Lentegí, procesado por deserción (desconocemos el número de la causa y la sentencia), “se exilió en Francia donde desde 1939 a 1941 estuvo internado en los campos de concentración de Argelés y Barcarés. Desde 1941 a 1943 formó parte de una Compañía de Trabajadores Extranjeros en Lot y desde 1943 a 1945 residió en Panassac (Gers)
Algunos en su fuga hicieron muchos kilómetros, como Gabriel Ruiz Ruiz, de Lentegí, procesado por deserción (desconocemos el número de la causa y la sentencia), “se exilió en Francia donde desde 1939 a 1941 estuvo internado en los campos de concentración de Argelés y Barcarés. Desde 1941 a 1943 formó parte de una Compañía de Trabajadores Extranjeros en Lot y desde 1943 a 1945 residió en Panassac (Gers). Ese último año se estableció en Pavie sur Auch, localidad del mismo Departamento, donde trabajó como campesino y formó parte de las Secciones de la UGT y del PSOE de Auch (Gers)” (censorepresaliadosugt.es). Esta huida del ejército franquista llevó más lejos aún a Bienvenido Muñoz Martínez, que, embarcado en el Stanbrook, desembarcó en Argelia y terminó perteneciendo a las secciones de UGT y del PSOE en Oudja (Marruecos, donde fallece en Fez en 1948), y a dos lojeños con final trágico: el primero, Alejandro Moreno Cáceres, debía comparecer por el delito de “Deserción” ante el JI del Regimiento de Artillería Pesada en Córdoba, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo será declarado rebelde, según se publica en el BOP de 24 de febrero de 1937.
Otro lojeño, Antonio Olís (u Olid) Lucena, desertó en enero de 1938 del regimiento de Infantería Lepanto, número 5, y acabó falleciendo el 7 de febrero de 1942 en el terrorífico Castillo-Hospital de Hartheim, dependiente del Campo de Concentración Nazi de Mauthausen
Pues bien, hay un sargento, Alejandro Moreno Cáceres que fue ascendido a Teniente en el XVIII Cuerpo de Ejército, 72 División, 93 Brigada Mixta (Diario Oficial del Ministerio de Defensa, 7 de junio de 1937, nº 138, p. 838). Esta BM del EPR se creó en Álora (Málaga), estuvo en los frentes de Córdoba y de Granada; en la primavera de 1938 fue trasladada a Aragón y se retiró al norte del Ebro y al Segre, para dirigirse a la frontera francesa. Por ello debe ser el mismo Alejandro Moreno Cáceres, nacido el 16 de noviembre de 1913 (coincide con el desertor) que falleció (“muerto por la Francia”) durante la II Guerra Mundial en accidente el 25 de diciembre de 1942 en Bir Hakeim (Libia), estando encuadrado en el 1er Batallón de la Legión Extranjera (memoriredeshommes.sga.defense.gouv.fr). El otro lojeño, Antonio Olís (u Olid) Lucena, desertó en enero de 1938 del regimiento de Infantería Lepanto, número 5, y acabó falleciendo el 7 de febrero de 1942 en el terrorífico Castillo-Hospital de Hartheim, dependiente del Campo de Concentración Nazi de Mauthausen. Un final cargado de siniestro sarcasmo pues antes de desertar había intentado conseguir un certificado que declarara su inutilidad (Causa 88/38, todos los datos personales coinciden).
Bibliografía
- ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR SUR EN SEVILLA, digitalizado por la Universidad de Córdoba.
- ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA, expedientes del fondo del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Granada.
- BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP)
- GIL BRACERO y otros: La Guerra Civil en Andalucía oriental. 1936-1939. Diario Ideal, Granada, 1987.
- HIDALGO CÁMARA, Juan: Represión y muerte en la provincia de Granada, 1936-1950. Arráez Editores, II volúmenes, Mojácar (Almería), 2014.
- GALISTEO GONZÁLEZ, Francisco; HIDALGO CÁMARA, Juan; MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso y SÁNCHEZ RODRIGO, Pedro: Diccionario de la represión en Granada, 1931-1981, en elaboración.
- VV.AA.: Mapa de la Memoria Histórica de Granada
Notas al pie de página:
________________________________________
[1] Fue reorganizado en 1854 y ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, incluyendo Regimiento de Infantería Córdoba nº 5. En 1936, estaba encuadrado en la II División con cabecera en Sevilla, y su último destino fue en Granada hasta que fue disuelto. El Regimiento Lepanto nº 5 tuvo un papel significativo en la Guerra Civil Española, y uno de sus oficiales, el Capitán Antonio Fenoll Castell, fue fusilado después de ser separado del mando y detenido.
________________________________________
 Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.
Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981. Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Ya jubilado, su último destino fue el IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.
Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Ya jubilado, su último destino fue el IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.Desde hace años es colaborador habitual de El Independiente de Granada, donde ha publicado numerosos artículos y reportajes sobre Memoria Democrática, muy seguidas por lectoras y lectores de este diario digital.